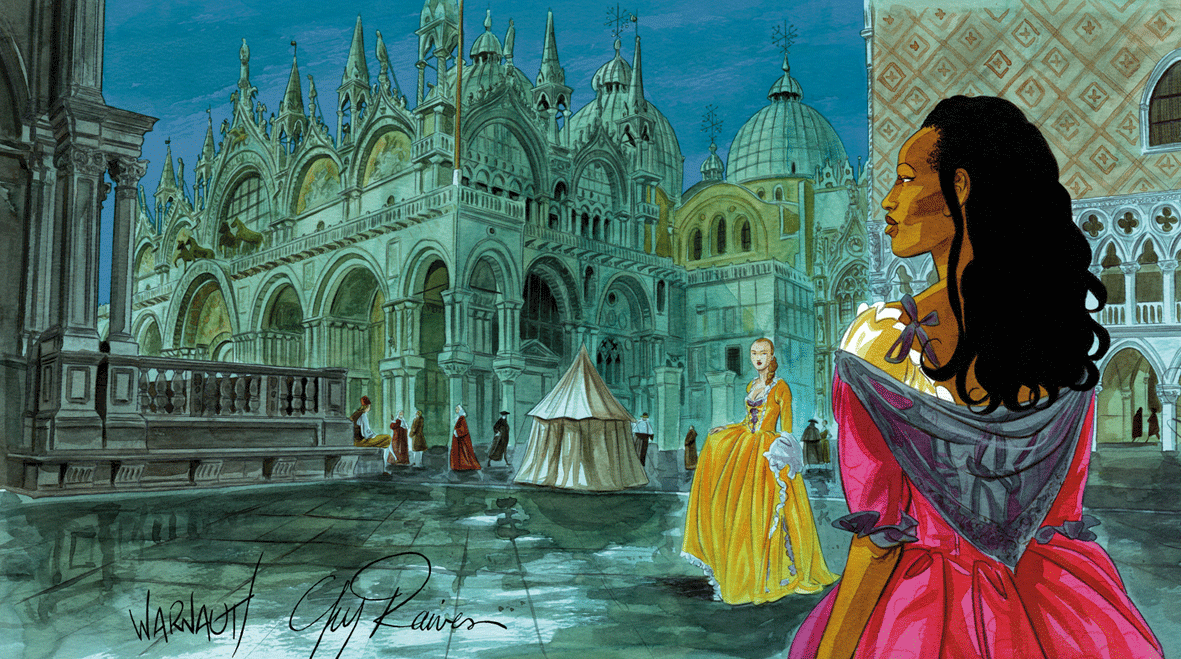Mariano José de Larra: Corridas de toros

Mariano José de Larra se pegó un tiro a los veintisiete años, vencido por el desamor y la terquedad de la sociedad española. Desde entonces, muchos compatriotas del romántico madrileño que también han sido derrotados por tan formidables enemigos han acudido a sus artículos. Su prosa mordaz, quizá insuperable en el terreno de la crítica rigurosa e irónica, reconforta a sus semejantes.
Larra, periodista además de escritor, se informaba para poder ridiculizar sin odio: diseccionaba todo lo que le iba acercando a su trágico destino, pero todo lo que aprendía le acercaba cada vez más al abismo. Estudió la historia de la más española de las fiestas patrias y conoció la opinión de los clásicos: los toros eran lo que parecían.
Casi dos siglos más tarde, en España quedan muy pocos periodistas pero sigue habiendo corridas toros. Si Larra levantase la cabeza, probablemente volvería a volársela.
El Duende Satírico del Día, 31 de mayo de 1828
Estas funciones deben su origen a los moros, y en particular, según dice don Nicolás Fernández de Moratín, a los de Toledo, Córdoba y Sevilla. Estos fueron los primeros que lidiaron toros en público. Los principales moros hacían ostentación de su valor y se ejercitaban en estas lides, mezclando su ferocidad natural con las ideas caballerescas, que comenzaban a inundar la Europa. El anhelo de distinguirse en bizarría delante de sus queridas, y de recibir su corazón en premio de su arrojo, les hizo, poner las corridas de toros al nivel de sus juegos de cañas y de sortijas.
Los españoles sucesores de Pelayo, vencedores de una gran parte de los reyezuelos moros que habían poseído media España, ya reconquistada, tomaron de sus conquistadores en un principio, compatriotas, amigos o parientes en seguida, enemigos casi siempre, y aliados muchas veces, estas fiestas, cuya atrocidad era entonces disculpable, pues que entretenía el valor ardiente de los guerreros en sus suspensiones de armas para la guerra, la emulación entre los nobles que se ocupaban en ellas, haciéndolos verdaderamente superiores a la plebe, y acostumbraba al que había de pelear a mirar con desprecio a un semejante suyo, cuando le era preciso combatir con él, si acababa de aterrar a una fiera más temible.
El primer español que alanceó a caballo un toro fue nuestro héroe, nunca vencido, el famoso Rui o Rodrigo Díaz de Vivar, dicho el Cid, que venció batallas aún después de su muerte. Hasta este, solo en las baterías de caza habían peleado los españoles con estos hermosos animales; y cuando el Cid alanceó el primer toro delante de los que le acompañaban, éstos quedaron admirados de su fuerza y de su destreza.
Sin duda, con este motivo supuso don Nicolás Fernández de Moratín las fiestas de toros en Madrid, que entonces era un pequeño lugar con castillo moro, dependiente de los de Toledo, a las que hizo las hermosas quintillas que se hallan en sus obras póstumas, impresas en Barcelona, las cuales pueden dar una idea de las costumbres de aquellos tiempos.
Hasta entonces, las fiestas de los españoles se reducían a las que tomaron de los moros; y en el mismo tiempo del Cid, Alfonso VI tuvo unas fiestas públicas, reducidas a soltar en una plaza dos cerdos. Dos ciegos, o, por mejor decir, dos hombres vendados salían, armados de palos, y divertían al pueblo con los muchos que se pegaban naturalmente uno a otro. Diversión sencilla, pero malsana a los lidiadores, los cuales se quedaban con el animal si acertaban a darle.
A pesar de esto, en el resumen historial de España del licenciado Francisco de Cepeda, hablando del año de 1100, dice que en él, según memorias antiguas, se corrieron en fiestas públicas toros, y añade, ya refiriéndose a entonces, «espectáculo sólo de España». Y por nuestras crónicas se ve que en 1124, en que casó Alfonso VII en Saldaña con doña Berenguela la Chica, hija del conde de Barcelona, entre otras funciones hubo fiestas de toros. Y en la ciudad de León, cuando el rey don Alfonso VIII casó a su hija doña Urraca con el Rey don García de Navarra, en cuya ocasión también se verificó la de los cerdos.
En el siglo XIII, y hacia sus mediados, después de hechas las paces con los moros, cuando a estos no les había quedado más que la Bética, fue cuando nuestra nobleza, que parecía quedar ociosa, se entregó a esta clase de diversiones, haciendo de ellas una función nacional, con preferencia a las cañas, sortijas, etcétera, de los moros, y a los torneos y aventuras quijotescas, que tomaron de allende los Pirineos. Movidos los nobles de la fama de algunos hábiles y valientes moros, quisieron competir con Muza, con Gazul, con Malique-Alabez y otros granadinos que se distinguían en la lid con los toros, a cuyo objeto se proporcionaron los mejores que se hallaron en la sierra de Ronda.
La admiración pública, la novedad, y, sobre todo, el espíritu algún tanto feroz de aquellos tiempos de guerra y de incivilización, contribuyeron no poco a poner en boga esta diversión, y después dos causas principales las acabaron de establecer: la galantería, que comenzó a mezclarse en todas las acciones de los hombres, y el no haberse desdeñado los reyes mismos algunas veces de dejar el cetro para empuñar el rejoncillo. La influencia del ejemplo de estos, como ha sucedido siempre, arrastró la opinión general, y no hubo noble que no quisiese imitar al monarca en el disputar los premios que la hermosura adjudicaba por su mano al valor, o tal vez a las fuerzas de flaqueza que sabía sacar el amor propio aun del corazón de los más tímidos que querían aspirar al de las bellezas de aquellos tiempos.
Como los toros era una fiesta privativa de los nobles, le era prohibido a la plebe el entrometerse en ella hasta el toque de desjarrete, el que sonaba después que los caballeros habían alanceado completamente al toro. Entonces, la multitud se arrojaba a la plaza, no de otro modo que en nuestras insoportables y brutales novilladas, armada de palos, chuzos y venablos, y corría atropelladamente a matar al toro como podía; pero este, que no siempre era del parecer de la plebe, sino que solía dar en llevar la contraria, era causa de que en estas ocasiones ocurrían no pocas desgracias. Y entonces, el infeliz inexperto e imprudente que tenía la desgracia de ver la función desde las astas del animal no debía esperar auxilio alguno de parte de la nobleza, que tenía por vil y degradante salvar la vida de un plebeyo. Esta nobleza, bien distinta de la que aplaudía a Terencio cuando resonaba el teatro romano con aquel dicho del poeta: «Homo sum, nihil humani a me alienum puto», no podía dejar la silla a no ser que perdiese el rejón, la lanza, el guante o el sombrero, en cuyo caso no podía volver a montar sin haber dado antes muerte a la fiera y recobrado la prenda perdida. Cada noble solía llevar en derredor de su caballo dos o tres chulos de a pie para distraer al toro en un riesgo, como en el día nuestros capeadores.
El desorden que reinaba en este modo de matar al toro fue causa de que en Roma, adonde habían adoptado los toros, pero no la destreza de España, sucediesen muchas desgracias, contándose en particular haber perecido en el año 1332 al furor de los toros diecinueve caballeros romanos y muchos plebeyos, con no pocos estropeados, lo que fue motivo de que se prohibiesen en Italia este año, en el pontificado de Juan XXII, al mismo tiempo que conservándose sólo en España, caminaban rápidamente a su perfección, hasta el reinado de don Juan el II de Castilla, en que hubo muchas y grandes fiestas de toros en Medina del Campo en el año 1418, con motivo de su casamiento con doña María de Aragón, celebrado en 20 de octubre.
Poco después ya se trató de construir algunas plazas al propósito, y se mataban los toros con la media luna o a garrochazos, dando esta comisión a los esclavos moros, y más adelante a los negros y mulatos.
Florián hace alusión a las fiestas de toros en su Gonzalo de Córdoba, y supone como un episodio de su romance que la Reina Católica da una función al ejército acampado delante de Granada, lo que prueba lo generalizadas que estaban ya entonces estas fiestas; pero la verdad histórica es que esta misma Reina trató de exterminarlas, y juzgó imposible el conseguirlo, como lo aseguró a su confesor en una carta que le escribió desde Aragón, y que se halla inserta en el libro que Gonzalo de Oviedo escribió de los oficios de la Casa de Castilla.
En Madrid, a pesar de no ser todavía la corte de los Reyes, ya se trató de construir una plaza, y se cree que la primera estuvo situada enfrente de la casa de Medinaceli; después se trasladó a la plazuela de Antón Martín; otra hubo en el Soto Luzón, y últimamente, la que existe en el día fuera de la Puerta de Alcalá, revocada en almazarrón, cuya magnífica construcción hace honor a la España y a la arquitectura y parece querer rivalizar con los circos romanos. Una trabazón sin fin de tablas sin cepillar, de una solidez nada propia para desafiar a los siglos, hace temer que este inculto maderamen retrograde a hacer parte de la tierra de que se separó, volviendo a tomar raíces los leños y troncos casi enteros que le componen, y que existen cubiertos con un disimulo nada común, o, por lo menos, que los aficionados se vuelvan un lunes a su casa con el anfiteatro en las espaldas. Verdadera imagen de la fragilidad de las cosas humanas.
Pero siguiendo la historia de los toros, es sabido que el señor Carlos I les tuvo la mayor afición, y dicen sus contemporáneos que picaba y rejoneaba los toros con gran destreza, y en celebridad del nacimiento de su hijo el rey don Felipe II mató un toro de una lanzada en la plaza de Valladolid.
No menos habilidad tenían, según don Gregorio de Tapia y Salcedo, el rey don Sebastián de Portugal, Pizarro, el conquistador del Perú; don Diego Ramírez de Haro, etc.; y en lo sucesivo se distinguieron en diversas épocas en esta habilidad y tuvieron gran fama, Cea, Velada, el duque de Maqueda, Cantillana, Oceta, Zárate, Sástago, Riaño, el conde de Villamediana, don Gregorio Gallo, caballero de la Orden de Santiago, quien inventó la espinillera para defensa de la pierna, llamada por él gregoriana y en el día mona por nuestros picadores. Picaron también con primor de vara corta, Pueyo, Suazo, el marqués de Mondéjar y otros muchos que hasta el reinado de Felipe V sobresalieron y que se hallan citados en los diversos autores que han escrito de arte de torear.
El hijo y sucesor de Carlos I, Felipe II, que no pudo heredar de su padre el valor, tampoco heredó el gusto a las fiestas de toros. Él fue el primero que las prohibió por una Real cédula. Reinando este Soberano en el año 1565, se juntó por su influjo un Concilio en Toledo para el remedio de los abusos del reino, al cual asistieron los obispos de Sigüenza, Segovia, Palencia, Cuenca, Osma, el abad de Alcalá y otros distinguidos varones. Le presidió el ilustrísimo señor don Cristóbal Rojas de Sandoval, obispo de Córdoba, el más antiguo de los seis que concurrieron. En este Concilio se declaró que las funciones de toros son muy desagradables a Dios, y que si algún cristiano hiciese voto de correr o lidiar toros no estaba obligado a cumplirlo. Prohíbe, bajo pena de excomunión, hacer tales votos, y manda que no se tengan estos espectáculos en días de fiesta. Lo mismo previenen las leyes, tan celebradas, de los Teodosios, de León y Antenio, sobre el particular, y ésta es la razón por que se hacen en días de trabajo, para lo que se han destinado en Madrid los lunes. Dice además expresamente que si algún eclesiástico, contra el decoro de su estado, concurriese a los toros, sea castigado como corresponde por el ordinario.
Este mismo canon se renovó con las mismas penas en el año 1682 en el Sínodo de Toledo, que celebró su ilustrísimo arzobispo el excelentísimo señor don Manuel Portocarrero, cardenal de la Santa Iglesia, con el título de Santa Sabina.
El Papa San Pío V, en su bula De salute gregis, expedida en 1 de noviembre de 1567, prohibió y vedó, bajo las penas de excomunión y anatema ipso facto incurrendas, a todo príncipe el permitirlas, así como a los eclesiásticos el asistir, privando de sepultura sagrada a los toreros que muriesen en ellas.
Pero después, en el reinado del mismo Felipe II, hacia los años de 1580, y en el de Felipe III, hacia los de 1600, lograron persuadir a los Papas Gregorio XIII y Clemente VIII que los españoles que toreaban eran muy diestros, y que el gran peligro estaba de parte de los toros, y levantaron aquella excomunión, quedando sólo en actividad para los eclesiásticos regulares y los seculares de derecho común canónico, incurriendo en pena de irregularidad con su asistencia.
Hay infinitos decretos sinodales y muchos cánones que prohíben estas fiestas, y en uno de éstos se da al arte de torear el nombre de malvadísima, y se compara este modo de vivir con el de las rameras.
Felipe III gustó también de toros, pues que se sabe que renovó y perfeccionó la plaza de Madrid en el año 1619.
De su sucesor, Felipe IV, se dice que además de alancear y matar los toros, quitó la vida a más de 400 jabalíes con estoque, lanzón y horquilla.
En tiempo de Carlos II se sostuvo este entusiasmo entre la nobleza; pero a fines de su reinado, y mucho más cuando después de su muerte, ocurrida en 1700, vino a reinar Felipe V, habiendo empezado las guerras de Sucesión, tanto las divisiones y ocupaciones más serias que sobrevinieron, como el poco gusto que aquel Monarca manifestó hacia los toros, pues fue el segundo que los prohibió por Real cédula, distrajeron completamente a la nobleza, cesando su afición por el mismo resorte que la había fomentado; pudiéndose aplicar a esta influencia de los gustos de los Reyes sobre sus pueblos en España, casi como en todas partes, aquel dicho de Federico el Grande: Quand Auguste avait bu, la Pologne étoit ivre.
Los hombres pasan extrañamente de unos extremos de locura a otros. No había mucho que la nobleza, celosa del alto honor de morir en las astas de un animal, no permitía que plebeyo alguno le disputase la menor parte, e inmediatamente se desdeña de lidiar con las fieras, hasta el punto de declarar infame al que va a sucederle en tan arriesgada diversión. Efectivamente, desde entonces, unos cuantos hombres infamados pueden enriquecerse con el precio de su vida, tan vilmente alquilada a la pública diversión, a no tener las costumbres de su calidad.
Los sucesores de Felipe V, Fernando VI y Carlos III, a imitación de aquel y del segundo del mismo nombre, prohibieron los toros, a menos que no se invirtiese su producto en obras pías. Bajo este concepto, el señor rey don Carlos IV y nuestro actual Soberano (que Dios guarde) han concedido en dos temporadas del año cierto número de corridas con el piadoso objeto de socorrer a aquellos vasallos desvalidos que la desgracia ha reducido a un hospital.
Pero si bien los toros han perdido su primitiva nobleza; si bien antes eran una prueba del valor español, y ahora sólo lo son de la barbarie y ferocidad, también han enriquecido considerablemente estas fiestas una porción de medios que se han añadido para hacer sufrir más al animal y a los espectadores racionales: el uso de perros, que no tienen más crimen para morir que el ser más débiles que el toro y que su bárbaro dueño; el de los caballos, que no tienen más culpa que el ser fieles hasta expirar, guardando al jinete aunque lleven las entrañas entre las herraduras; el uso de banderillas sencillas y de fuego, y aun la saludable costumbre de arrojar el bien intencionado pueblo a la arena los desechos de sus meriendas, acaban de hacer de los toros la diversión más inocente y más amena que puede haber tenido jamás pueblo alguno civilizado.
Así es que amanece el lunes, y parece que los habitantes de Madrid no han vivido los siete días de la semana sino para el día en que deben precipitarse tumultuosamente en coches, caballos, calesas y calesines, fuera de las puertas, y en que creen que todo el tiempo es corto para llegar al circo, adonde van a ver a un animal tan bueno como hostigado, que lidia con dos docenas de fieras disfrazadas de hombres, unas a pie y otras a caballo, que se van a disputar el honor de ver volar sus tripas por el viento a la faz de un pueblo que tan bien sabe apreciar este heroísmo mercenario. Allí parece que todos acuden orgullosos de manifestar que no tienen entrañas, y que su recreo es pasear sus ojos en sangre, y ríen y aplauden al ver los destrozos de la corrida.
Hasta la sencilla virgen, que se asusta si ve la sangre que hizo brotar ayer la aguja de su dedo delicado; que se desmaya si oye las estrepitosas voces de una pendencia; que empalidece al ver correr a un insignificante ratón, tan tímido como ella, o al mirar una inocente araña, que en su tela laboriosa de nada se acuerda menos que de hacerla daño; la tierna casada, que en todo ve sensibilidad, se esmeran en buscar los medios de asistir al circo, donde no sólo no se alteran ni de oír aquel lenguaje tan ofensivo, que debieran ignorar eternamente, y que escuchan con tan poco rubor como los hombres que le emplean, ni se desmayan al ver vaciarse las tripas de un cuadrúpedo noble, que se las pisa y desgarra, sino que salen disgustadas si diez o doce caballos no han hecho patente a sus ojos la maravillosa estructura interior del animal, y si algún temerario no ha vengado con su sangre, derramada por la arena, la razón y la humanidad ofendidas.
El artesano irremisiblemente asiste y se divierte, tal vez a buena cuenta de lo que piensa trabajar en la semana, pues el resto de la anterior pagó su tributo acostumbrado la noche del domingo en el despacho de vino de que es parroquiano, y donde acabó de perder la poca cabeza que le quedó por la tarde de la cuajada y baile con que celebró el paso por el Avapiés de su pacientísimo Criador, según costumbre religiosa. Estos parcos españoles se contentan con ser dichosos el domingo y el lunes, y reservan para los demás días, en que ya no hay harina en casa, el trabajar la obra y las bien cuidadas costillas de su mujer, como si quisiera indemnizarse en su pellejo del dinero mal gastado. Bien que hay alguna que no sabría vivir sin este desahogo, porque cree que estas son las pruebas de cariño más marcadas que puede dar un marido español y cariñoso; todo es a lo que el cuerpo se acostumbra. Una clase de entes no va a estas funciones: esa bandada de sentimentales que han pasado el Bidasoa, que en sus aguas, como pudieran en las del Leteo, se despojaron de todo lo español que llevaban, y volvieron a los dos meses, haciendo ascos de su antiguo puchero, buscando la calle en que vivieron, y no sabiendo cómo llamar a su padre; éstos están fuera de combate, y tienen sobrada dicha con que no les obliguen a gastar paño de Tarrasa en sus vestidos, con que los dejen desafiarse todos los días a primera sangre, tropezar, pisar, enderezar el lente, pegar con el látigo, insultar y hacer reír a todo el mundo en el Prado, en el teatro, en las concurrencias; disputar mucho sobre las óperas sin entender una nota de música, y hablar una jerigonza de francés, italiano, inglés y español, etc. Para estos son insípidos los toros, y repiten con énfasis: Función bárbara.
En estas fiestas, donde se ejercita la ternura, ¿qué fruto no puede sacar el filólogo? ¡Qué extrañeza de voces, que no están escritas en ninguna parte, y que forman un nuevo idioma, no conocido si no del que frecuenta las Maravillas, las Vistillas, el Avapiés y el Barquillo! Un idioma cuya riqueza y caudal no se extiende más allá de una docena de palabras expresivas y enérgicas, y que, bien fraseadas, hacen depender su inteligencia de sola su diversa modulación. ¡Oh, pueblo lacónico y de una penetración singular! Una sola palabra te significa admiración, enojo, rabia, celos, engaño, placer, novedad, venganza, etc.; ella es el requiebro que dices a tus amadas y el insulto que profieres contra tus enemigos, etc. Y entre tanto, existe en el globo una nación en que emplea el hombre toda su vida en acumular voces para hacerse entender de sus semejantes, y tal vez muere anciano sin conseguir saber su lengua. Venga a los toros el chino, y aprenderá a decir mucho en pocas palabras de la perspicacia de los españoles; venga todo el mundo a unas fiestas en que, como dice Jovellanos, el crudo majo hace alarde de la insolencia; donde el sucio chispero profiere palabras más indecentes que él mismo; donde la desgarrada manola hace gala de la impudencia; donde la continua gritería aturde la cabeza más bien organizada; donde la apretura, los empujones, el calor, el polvo y el asiento incomodan hasta sofocar, y donde se esparcen por el infestado viento los suaves aromas del tabaco, el vino y los orines.
Concluiré este artículo con la composición poética siguiente, que por hacer relación a los toros no disgustarán a los apasionados.
A PEDRO ROMERO, TORERO INSIGNE
EL TOREADOR NUEVO
(Cuento de don Pedro Calderón de la Barca.)
Un toricantano un día
entró a dar una lanzada,
de un su amigo apadrinado.
Airoso terció la capa,
galán requirió el sombrero,
y osado tomó la lanza
veinte pasos del toril.
Salió un toro y cara a cara
hacia el caballo se vino,
aunque pareció anca a anca;
porque el caballo y el toro
murmurando a las espaldas
se echaron dos melecinas
con el cuerpo y con el asta.
Cayó el caballero encima
del toro; sacó la espada
el tal padrino, y por dar
al toro una cuchillada,
al ahijado se la dio.
Y siendo de buena marca,
levantose el caballero
preguntando en voces altas:
–¿Saben ustedes a quién
este hidalgo apadrinaba?
¿A mí o al toro? –Y ninguno
le supo decir palabra.
- Entrevistas de LaSoga: Patricia Martínez - 16 abril, 2024
- Cinefórum CCCLXXI: «American Fiction» - 28 marzo, 2024
- Entrevista a Edgar Straehle: «Las revoluciones no se plantean ya la toma del poder. Pretenden que el poder les haga caso» - 13 marzo, 2024