«Política del malestar», de Alicia Valdés
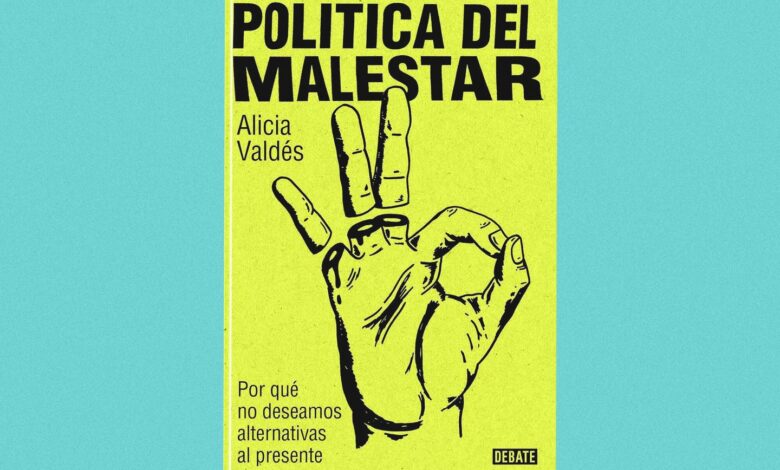
Esta recomendación responde a más motivos de los habituales. El primero es el de siempre y el más importante: este libro es uno de los mejores ensayos que he tenido la oportunidad de leer en el último año. Para mí, quedó inmediatamente enmarcado en la creciente colección de textos que, desde hace algunos años, intentan descifrar por qué todos tenemos la sensación de que algo no funciona, de que algo no marcha, y sin embargo somos incapaces de promover un cambio de rumbo. El segundo motivo es que la obra de Alicia Valdés ofrece un enfoque novedoso: tiene una forma distinta de analizar las causas del fenómeno y, además, lanza propuestas razonables (humildes, pero bien fundamentadas) sobre cómo dar los primeros pasos hacia una alternativa a la hegemonía actual. El tercer y último motivo es personal, pero confesable: esta breve reseña viene a compensar la pérdida de una entrevista que la autora concedió a este medio hace unos meses y que, por causas inexplicables para todos los implicados, desapareció en algún rincón oscuro del ciberespacio. Una lástima, porque aquella conversación había alcanzado algún tipo de meta. Era, a mi modo de ver, un buen ejemplo de algo que la autora propone en su libro: una charla tranquila, en un pequeño espacio alejado de la lógica capitalista y, a pesar de ello, productiva en un orden distinto al convencional.
La autora de este ensayo es politóloga y doctora en Humanidades y en sus obras se percibe el enfoque interdisciplinar que integra psicología, filosofía y teoría política. Política del malestar. Por qué no deseamos alternativas al presente (Debate, 2024) plantea por qué, pese a la crisis que sacude al sistema capitalista, las sociedades contemporáneas y sus miembros somos reacios a imaginar y desear un mundo distinto. Por supuesto, hay espacio para analizar las causas económicas, políticas, etc., que alimentan la desazón que nos provoca el presente; pero, sobre todo, la autora trata de comprender qué es lo que hace que el capitalismo nos siga resultando atractivo a pesar de su absoluta fealdad.
¿Por qué, en un contexto de precariedad laboral, crisis ecológica y creciente desigualdad persiste la apatía o incluso aumenta la adhesión a movimientos que vienen a sostener el status quo? ¿Por qué seguimos queriendo vivir como vivimos, donde vivimos, aunque para ello tengamos que observar todos los días por la mañana, con desidia y todavía antes de que amanezca, una cafetera en la que tarda demasiado en hervir el agua? Es aquí donde entra en juego un elemento que para algunos puede resultar provocador: la autora recurre a la herramienta del psicoanálisis (en este caso, de tradición lacaniana), no tanto como método de análisis infalible, sino como una lente útil para el estudio de la política del presente, tanto en su dimensión individual como colectiva. Y esto tiene que ver con el hecho de que las emociones desempeñan un papel crucial en nuestras decisiones cotidianas que, ya lo sabemos, son todas políticas…
Uno de los conceptos clave del libro es el del goce en el marco del capitalismo. En este sentido, el sistema hegemónico en el nos desenvolvemos (como buenamente podemos) no solo organiza el trabajo o el ocio, sino también una forma de pseudosatisfacción pérfidamente ligada al malestar ajeno. Una lógica que por otra parte no puede sino intensificarse en un mundo en el que todo (primero los bienes, pero luego el estatus e incluso las experiencias) se presenta como mercancía. Desde esta perspectiva entiende la autora fenómenos como el ascenso de la ultraderecha, cuya irracionalidad sigue siendo motivo de escándalo para algunos analistas convencionales que no entienden que ahí, precisamente, reside su mayor fortaleza; o también, en dirección contraria y apuntando incluso a esferas como la Academia, el campo mediático o la propia industria literaria, comprende el fenómeno de los popes y machos alfa que dirigen a conveniencia corrientes y partidos y ciertas externalidades de los nuevos enfoques que en las últimas décadas han explorado campos como la salud mental o el feminismo. Cabe mucho en este texto, pero todo está apoyado en el análisis del impacto de los afectos en nuestras vidas.
Las propuestas no ya para el cambio, sino para empezar a torcer la lógica imperante, son muy concretas (y esto es algo que el lector de este tipo de ensayos agradece). Y aquí la autora presenta una idea que, personalmente, conecta profundamente con la que yo mismo me he ido conformando a base de reincidir en este tipo de lecturas: Alicia Valdés habla de una cierta necesidad de organizarse en la zozobra, de reconocer los aspectos de la derrota y buscar en ella formas, quizá pequeñitas, de encontrar una resistencia. El tiempo lo dirá. Pero, mientras tanto, quizá debamos incorporar a los razonados análisis del presente la dimensión tantas veces olvidada del deseo.
- «Política del malestar», de Alicia Valdés - 21 abril, 2025
- Entrevistas de LaSoga: Leila Nachawati - 7 abril, 2025
- Cinefórum CDXI: «Flow, un mundo que salvar» - 27 marzo, 2025








