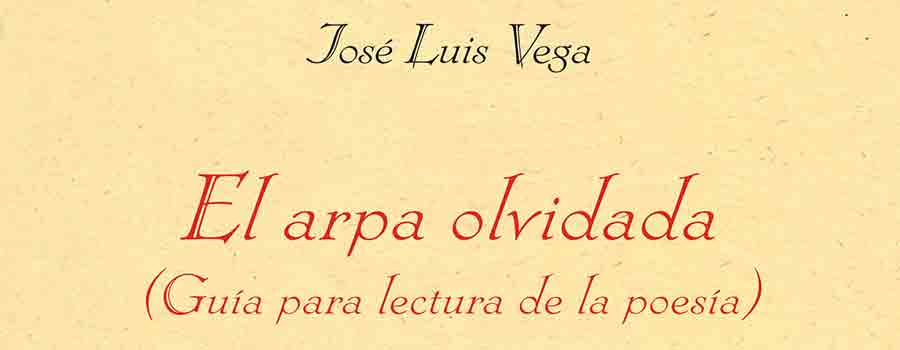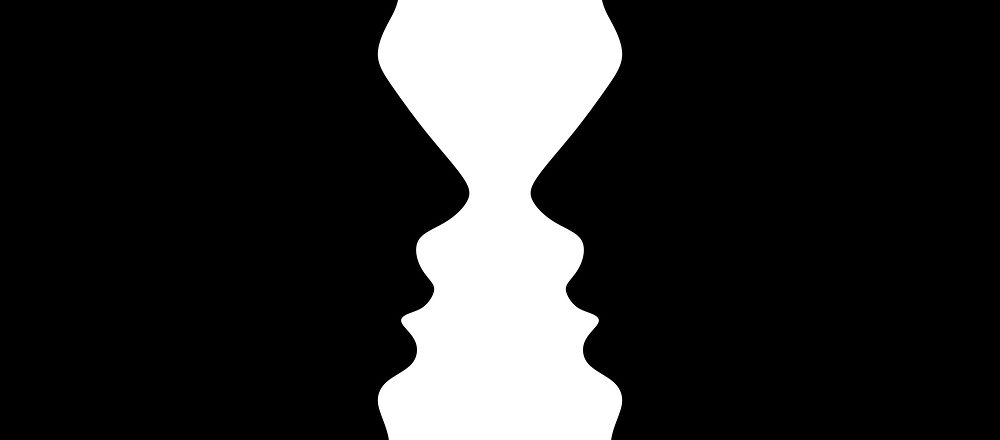‘El arpa olvidada’

La escuela vs. el amor por la literatura
Aunque tiendo a suponer (no soy persona de fe) que el final de mis días no será más que un breve hilo de luz que se apaga (y luego, nada), disfruto como el que más de todos los infiernos y juicios finales propuestos desde tiempos arcanos por la literatura escatológica. De hecho, me animo a proponer mi propia visión postapocalíptica: ¿se imaginan que tras la muerte tuviéramos que enfrentarnos a una especie de tribunal de la lectura, encargado de valorar nuestro nivel cultural para distribuirnos entre el cielo y el infierno? No sería de extrañar que los miembros de ese tribunal estuvieran demasiado ocupados (ya se sabe: jigotes que bullen en ardores terribles danzando por todo el garrafón y toda la maravillosa panoplia apocalíptica de Quevedo) para ponerse a evaluar la calidad de nuestras lecturas y se vieran obligados a juzgar al peso. A lo mejor el tormento eterno o el perdón de nuestras almas inmortales depende (no por gusto del juez, entiéndase, sino en beneficio de una mayor operatividad del proceso) del volumen de hojas acumuladas. Pongamos que, a partir de diez mil hojas leídas subimos al cielo. Por debajo, el fiel de la balanza nos indica el camino al infierno.
Si este tribunal de la lectura realmente existiera… vaya, tendría que disculparme ante mis profesores de primaria y secundaria. Sus esfuerzos por hacernos memorizar listas de obras y autores sin que leerlos fuera un valor añadido cobraría, por fin, pleno significado. Me hicieron desconfiar de la literatura clásica durante varios años, vale, pero quizá pueda salvar mi alma del fuego eterno gracias a sus empeños por medir la cultura en términos cuantitativos. De no ser así, me costaría encontrarle sentido al esfuerzo que el sistema educativo dedica a convencer a los alumnos de que aprender literatura es relacionar una lista de obras con una lista de autores, en plan diagrama de Venn. Una niña que pueda recordar las obras de Miguel Hernández, sacará mejor nota que un niño que haya llorado con las Nanas de la cebolla sin memorizarse el resto de títulos. Es un expolio de la pasión digno de elogio, un refinado panóptico foucaltiano en el que los padres juegan las veces de invisibles carceleros. Le toman la lección a su hijo, le riñen si suspende («si ya sabes que siempre preguntan lo que es una nivola, ¿por qué no lo estudias?») y le premian si aprueba, pero rara vez se interesan por lo que siente cuando lee un cuento. Si una madre le dijera a su hijo «olvídate del examen de mañana, ¡vamos a leer juntos algo de Roald Dahl!», sería cómplice del ulterior suspenso. Casi mejor se dedica a tomarle la lección para asegurarse de que apruebe los exámenes, primer paso para olvidar lo estudiado. ¿Qué padres quieren ser acusados de colaborar en los suspensos de sus hijos? Solo los malos, ¿no?
Y así, sin prisa pero sin pausa, el sistema educativo nos va convirtiendo en analfabetos funcionales que miden el valor de la lectura al peso y consideran un mérito intrínseco recordar las obras de los grandes autores. Sobra decir que este condicionamiento acrítico es un requisito imprescindible para el funcionamiento de la industria cultural capitalista contemporánea. Una frase, prácticamente un aforismo, resume esta ideología cuantitativa: «leer siempre es bueno, no importa lo que se lea». Bueno… calma. ¿Le diríamos a un niño que beber siempre es bueno, sea cual sea el líquido a ingerir? Espero que no. No es lo mismo beber agua que lejía, como no lo es leer a Henry James que a Alberto Espinosa. A las editoriales generalistas les conviene difundir esta concepción abstracta de la literatura, que impele a ignorar criterios de selección tales como la precisión del lenguaje o la calidad de la trama. La popularidad y el tema se consideran como los únicos elementos de juicio relevantes. Y, habida cuenta de que son las editoriales generalistas las que deciden (a través, por ejemplo, de sus propios certámenes independientes) qué obras son populares, el círculo de la cultura se cierra en un uróboros que ha convertido en escritores de éxito a auténticos iletrados.
En el teatro y la poesía el diagnóstico es más sencillo: dado que son disciplinas que exigen al espectador elevada disposición anímica, el mercado se limita a ignorarlas, condenándolas al deprimente mundo de la «alta cultura». El caso del cine es muy diferente. Nuestra formación cotidiana es fundamentalmente audiovisual y las instancias académicas aún no han conseguido que la trivialicemos en su totalidad. Los profesores de secundaria le ponen un sobresaliente al niño que recuerda de memoria los nombres de todos los poetas de la generación del 27 pero, ¿a quién le impresionaría que yo supiera recitar todas las películas de McTiernan sin haberme visto Depredador ni La jungla de cristal, o que pudiera ordenar cronológicamente las obras tempranas de Alan Berliner? Tanto los fans de McTiernan como los de Berliner (y confío en que abunden los seguidores de ambos) se unirían para reírse de mis logros memorísticos. Es evidente que en el cine también se promocionan mediocridades (de hecho, en ello se basan las grandes productoras) pero el espectador medio lo sabe. Esta es una gran diferencia. A muy poca gente se le escapa que Hollywood es un escaparate dominado por producciones de bajo nivel en el que brillan, ocasionalmente, joyas imperecederas. El espectador medio lo sabe, lo acepta, y disfruta al máximo de la oferta, dispuesto a poner la mente en blanco con Machete y a emocionarse con Gran Torino, pero sin confundir el tipo de entretenimiento al que se expone.
Ojalá el lector medio poseyera una sensibilidad tan elevada como la del cinéfilo. El mercado se alteraría de los pies a la cabeza si las personas que entrasen a la sección de literatura de El Corte Inglés ignorasen la lista de los libros más vendidos. ¿Se imaginan la revolución que supondría? Lo de Moncada se quedaría en una refriega entre escolares comparado con los sudores fríos que tal explosión le provocaría a los dueños del mercado editorial. Que no son tantos, por cierto. Un gesto tan sencillo como ignorar el posicionamiento dictado por las ventas y buscar, sencillamente, una novela, un cuento, un poemario de calidad, haría más ruido que un tiranosaurio desplomándose en mitad de la Castellana. Para empezar, las revistas culturales destinadas a marketing y promoción (que son casi todas las revistas culturales), deberían dedicarse a leer obras de las que quizá aún no sepan lo que van a decir. Figúrense: tendrían que analizar la técnica de los autores, su competencia y decidir si algo es malo, bueno o regular… ¡atendiendo a su propio criterio! El concepto podría provocar suicidios entre sus redactores: tendrían que volver a ser críticos literarios, una de las profesiones más arriesgadas del mundo artístico y cultural. Hacer buena crítica literaria, de la que resulta útil más allá de las estrechas paredes de la academia, es algo muy parecido a entrar en una triple guerra: contra el autor, contra el público y contra uno mismo. Una refriega de tales características no puede llevarse a cabo sin dejar un puñado de cadáveres entre las flores.
Por suerte, aún quedan editoriales que no están dispuestas a entregar las armas, y Pre-Textos es una de ellas.
Las reglas del juego
Estoy convencido de que la educación mejoraría si los niños y niñas fueran instruidos en los procedimientos técnicos de la escritura. Tenemos asumido que carece de sentido memorizar ecuaciones sin saber para qué sirven, y los profesores de física se pasan la vida buscando actividades pedagógicas que permitan visualizar la utilidad de la ciencia en el día a día. ¿Por qué los profesores de literatura no muestran a sus alumnos la trastienda del arte, enseñándoles a crear metáforas, a distinguir el epíteto que da vida del que mata o a disfrutar de la dosificación de la trama de una buena novela? Imaginemos que intentamos ver un partido de fútbol sin conocer sus reglas, deduciendo sobre la marcha que el objetivo es introducir el balón en una portería. El espectáculo nos resultaría ajeno, incluso absurdo. En cambio, si somos capaces de identificar los dibujos tácticos, accederemos a un nuevo nivel de diversión, que se multiplicará si anticipamos con éxito una ruptura a espaldas del lateral o una salida lavolpiana. El deporte, como el arte, y como la vida la misma, se disfruta más si se conocen las reglas del juego.
El arpa olvidada. Guía para lectura de la poesía (editado por Pre-Textos) de José Luis Vega, es un ensayo que podría servir de antídoto para el imparable descrédito en el que parece haberse sumido la escritura. El poeta puertorriqueño se dirige «a esa inmensa minoría que, al decir de Juan Ramón Jiménez, son los lectores de poesía». Y agrega: «No me refiero a los lectores académicos que se acercan al poema por oficio, calados en las narices los bifocales de la teoría literaria, sino a los otros lectores de poesía, quienesquiera que sean, muchacha o muchacho enamorados, profesores de la abnegación, estudiantes de la esperanza, humanistas de la calle, campesinos que aún trovan, en fin, señoras y señores cotidianos» (Prefacio, página 11).
Nobles propósitos democratizadores que no son, en realidad, más que pura pose intelectual. Postureo, para entendernos. A vuelta de página nos encontramos un párrafo que no se corresponde con la declarada vocación de dirigirse al lector de a pie de calle: «(Montaigne) de más amorosa que el amor mismo la reputó y comprendió en un vislumbre la magia de su cuerpo emergente en el lenguaje (…). “Fulgor de rayo” la llamó con palabras tomadas de la Eneida, y tanto la respetó que sus intentos por escribirla le parecieron pueriles. (…) Mediocribus ese poetis non dii, non homines, non concessere columnae: estas palabras de Horacio deberían leerse, según Montaigne, en el dintel de las puertas de todos los impresores». (Prefacio, página 12) Desde mi punto de vista este libro, diga lo que diga el autor, está destinado al lector de poesía de un nivel formativo medio-alto. Y es un trabajo muy académico. El arpa olvidada no es lectura para cualquiera, ni en la forma ni en el contenido. A medida que avanza el texto la erudición se convierte en clave ineludible para comprender sus implicaciones, y aquellos que carezcan de rudimentos sobre el pensamiento de Böhme, Kayser, Lezama Lima o Plotino se verán, probablemente, aplastados por las reflexiones de Vega. Me cuesta creer, por tanto, que el autor sea sincero cuando afirma dirigirse a los «humanistas de la calle, campesinos que aún trovan», a no ser que mi percepción me engañe y el proletariado esté más versado en neoplatonismo y humanismo renacentista de lo que yo tiendo a pensar.
Esta evidente tensión entre proclamas populistas y retórica erudita deviene estructural si atendemos en detalle a la estrategia expositiva del ensayo. Hay que advertir que incluso el título es ligeramente engañoso. El arpa olvidada. Guía para la lectura de la poesía nos podría hacer pensar en preceptivas modernas como las de Forster o Wood, o en guías de lectura como las de Eagleton o Prose. Sin embargo, solo la primera mitad de la obra se corresponde con lo que podríamos denominar estrategias de análisis y lectura. La segunda parte de El arpa olvidada contraviene las expectativas generadas por el título y se consagra a una reflexión hermética (por Hermes) que navega entre el misticismo romántico y el simbolismo francés, identificando la poesía como una suerte camino espiritual hacia la Verdad, con mayúscula. Así termina el preámbulo: «De principio a fin he procurado atender la relación inevitable entre los aspectos formales o artísticos del poetizar y su sentido espiritual, acentuando lo último conforme progresaba en la escritura del ensayo. El curso que conduce del valor artístico al valor espiritual también ha caracterizado mi relación personal con la poesía. De alguna manera, pues, estas palabras reproducen el movimiento de la poesía en mí».
Breve elogio de la forma y del fondo
Los primeros tres capítulos de El arpa olvidada podrían asimilarse a un análisis formalista orientado a proporcionar estrategias de «lectura densa», por utilizar la fórmula de Clifford Geertz. Dos capítulos actúan como bisagra, «El poeta es un fingidor» y «El olímpico cisne de nieve», introduciendo progresivamente una visión más trascendente del acto creador. Los últimos tres capítulos ya corresponderían a una reflexión cuasirreligiosa, hermética (de nuevo por Hermes), que aborda la conexión entre el lenguaje poético y los misterios del espíritu. El período del ensayo, que integra con naturalidad ambos discursos a través de cesuras casi imperceptibles, es una muestra de la planificación minuciosa que ha requerido su concepción. Aislar los elementos analíticos de los esotéricos implicaría mutilar el sentido último del texto, con lo que es forzoso orientar nuestra crítica hacia esa síntesis entre la técnica y el espíritu que anima la prosa de José Luis Vega.
Pero antes de plantear mis reservas respecto a determinadas premisas históricas y literarias de este ensayo me gustaría deleitarme con la maestría, en la forma y en el fondo, de José Luis Vega. ¡Qué hermosa es la prosa de El arpa olvidada! La escritura de Vega, rica en giros y procedimientos de raíz clásica, deslumbra a cada línea sin perder por ello agilidad e inmediatez. El estilo, por otra parte, se incardina en armonía con los vaivenes del razonamiento, en una síntesis que recuerda al inmortal elogio que René Pichon le dedica a Horacio: «Estos procedimientos no miran sino a expresar las ideas en toda su plenitud, jamás se halla vacía la forma; su belleza le viene de su exacta adherencia al pensamiento». Esa es la naturaleza precisa del estilo de Vega; pese a su acentuado lirismo, rara vez podremos localizar una palabra o una figura que no acudan a reforzar la idea nuclear del párrafo. Citaré en extenso un pasaje que podría enmarcar, en términos muy generales, el método del autor:
«Toda reiteración tiene un efecto significante en el entendimiento, no sólo por la llamada de atención que produce, sino también, como ha dicho Valéry, porque suscita “las armonías de cada acontecimiento que se produce en el espíritu”. (…) Evoquemos, por un instante, un decasílabo de Gustavo Adolfo Bécquer que nos resulta familiar: “Del salón en ángulo oscuro”. Su métrica y su esquema acentual son idénticos al decasílabo dariano (“El olímpico cisne de nieve”) y, sin embargo, qué versos tan diferentes en el sonido de sus colores o en el color de sus sonidos. El primero, el verso de Béquer, es oscuro, grave, profundo; el segundo, el verso de Darío, es blanco, vibrante, elevado. El contraste lo marcan, por supuesto, las palabras (…) Los sonidos, particularmente los vocálicos, contribuyen también al contraste: la oscuridad profunda de la o y la u, en el verso de Bécquer; la brillantez radiante de la í, en el decasílabo dariano» (pp. 88-89).
El procedimiento recuerda al del formalismo. De hecho, un poco más adelante nos encontramos una declaración de principios que recuerda a las metáforas organicistas con las que Eisenstein caracterizaba el montaje cinematográfico:
«La estrofa es segmento funcional que conduce, procesa y organiza en instancias parciales la materia del poema. Su naturaleza la determinan las características rítmicas de los versos que en ella interactúan. Poco importa la nomenclatura (redondilla, serventesio, sextina, octava real, lira…) si con ello se alude a un esqueleto inerte dispuesto en el atril de la preceptiva. El verso, la estrofa, el poema son cosa viva; célula, órgano y cuerpo. La estrofa es una parcela rítmica y organizativa. En su interior chocan, se atraen y se repelen ideas, sonidos, palabras, frases, oraciones y versos».
¿Alude este extracto al montaje ideológico de Eisenstein? Yo me atrevo a aventurar que sí, que parte del método analítico de Vega tiene que ver con la dialéctica tal y como se formula en las escuelas tardías del formalismo ruso. En cualquier caso, y sea cual sea la premisa teórica, el resultado es fascinante. El arpa olvidada es un ensayo imprescindible en la biblioteca de cualquier buen aficionado a la poesía, al análisis narrativo y a la teoría literaria. Y digo imprescindible consciente de toda la carga que implica el término: no hay mácula en la experiencia lectora ni página en la que no se goce de toda la belleza del estilo del autor.
Problemas historiográficos
Al principio de este artículo decía que mi falta de fe en el cielo y el infierno no me impide imaginar el apocalipsis. Por las mismas, tampoco creo que la poesía nos conecte con los rincones ignotos del alma, y me gustaría pensar que ello no me impide aprovechar a fondo mi lectura de Las flores del mal. Sin embargo, cuando José Luis Vega plantea que la interpretación mística del lenguaje poético forma parte inseparable del análisis de sus procedimientos estéticos y que segmentar ambas dimensiones constituye una «mutación intolerable», está implícitamente sugiriendo que aquellos que no compartan una visión trascendental de la poesía están perdiéndose algo. ¿Y qué sería ese algo? Bien, el autor ofrece una pista muy reveladora. Dice Vega:
«Al contrario de la prosa (particularmente la menos artística que procura, ante todo, la precisión en el significado), en el verso el valor rítmico de las palabras es el criterio que guía la selección» (p. 82).
Sería interesante preguntarle al autor qué es la prosa «menos artística». Es probable que no haya intención peyorativa en la frase, pero la sugerencia no deja de ser curiosa. ¿Debemos entender que una prosa mágica, llena de sonoridad, como la de García Márquez, es «más artística» que las tensas y áridas frases de Raymond Carver? Parece dudoso. Yo podría comprender, incluso compartir, que se dijera abiertamente que hay novelistas que no son escritores, del mismo modo que yo podría pasarme un mes trabajando con Photoshop y hacerme rico vendiendo un cartel sin que ello me convirtiera en un diseñador gráfico. Pero no tengo claro que la relación entre la precisión en el significado y el contenido artístico pueda imputarse al valor rítmico. De lo que estoy seguro es de que la generalización sería abusiva. Al respecto, se me viene a la mente una frase de Flaubert:
«¡Qué perra es la prosa! Nunca se acaba; siempre hay algo que rehacer. Sin embargo, creo que puede obtener la consistencia del verso. Una buena frase en prosa debe ser como un buen verso, insustituible, igual de rítmico, igual de sonoro» (Gustave Flaubert, Sobre la creación literaria, Fuentetaja, 2007, p. 122 ).
Podríamos discutir cuál es el escritor que más precisión ha logrado en la selección del término justo (¿Proust, quizás?), pero nadie discutirá que Flaubert figure en el top cinco y, sin embargo, su preocupación no es diferente a la de los poetas. Lo mismo podríamos decir de infinidad de prosistas, de todo nivel y condición (Valle Inclán, Henry James, Cordwainer Smith…), obsesionados tanto con el ritmo como con la precisión de sus textos. De hecho, ¿por qué habría de suponérsele diferente rango artístico a la prosa y a la poesía? A fin de cuentas, no son más que manifestaciones del mismo arte, criadas con la misma sustancia y anhelantes de los mismos resultados.
Sin embargo, la distinción resulta fundamental para el propósito retórico de El arpa olvidada. En (hermosas) palabras de José Luis Vega: «Todos (los poetas) a sabiendas o no, evocan una fecunda concepción del lenguaje que lo considera, no como un simple código convencional, sino como una facultad de raíz oculta que remite a un orden superior» (p. 122). A partir de esa idea, concluye que «reducir la poesía a la inmanencia de su representación artística, confundir su cuerpo ancestral con la forma textual, restañar sus vasos comunicantes con el espíritu es una monstruosa amputación» (p. 144). Es decir, asumir que la poesía no es más que un ingenio narrativo bello (o no) le resulta al autor una agresión intolerable contra la concepción romántica del poema. El argumento se completa con una coda que plantea un interesante contrafactual: «Imaginemos que nada existe más allá de nosotros. Que la poesía solo conduce al reino de la subjetividad. Que los dioses no tienen más potencia que la nuestra. (…) Que el mago y el poeta no tienen otro poder que el de su imaginación activa…» (pp. 144-145).
En ese fragmento de El arpa olvidada se esboza una trayectoria histórica que reivindica «la aventura de la recuperación espiritual del valor de la poesía» como «una de las grandes empresas de la modernidad, desde el siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XX, librada a contrapelo del dogma racionalista y de las potencias de la ciencia aplicada y la tecnología. Para realizar su empresa, el poeta vistió el capote de bohemio, de mago, de maldito, de vidente, de pequeño dios, y se acercó, muchas veces, al fuego oscuro del misterio. Al hacerlo ratificó el alto precio de la marginación» (p. 142). La descripción tiñe de heroísmo un recorrido que subtiende a los neoplatónicos con el simbolismo francés, y a Vicente Huidobro con Jakob Böhme, para concluir que la poesía consigue recuperar el sentido primigenio de las palabras. Como afirma Vega, siguiendo a Böhme, «el lenguaje natural que usó Adán para dar nombre a las cosas (la “palabra exacta” de cada cosa) hoy es un secreto y un misterio, aunque sus restos, según Böhme, aún perduran en la gramática general de todos los idiomas…» (p. 126). La palabra como forma de acceso al mundo de lo oculto, al espíritu y a la eternidad.
Este recorrido histórico por la recuperación de la poesía como forma espiritual no resulta del todo riguroso, porque abunda en reduccionismos difíciles de aceptar sin matices, al menos desde un punto de vista historiográfico. Según Vega (que sigue en este punto a María Zambrano), la poesía occidental, desde que Platón declarase que el lenguaje filosófico es propio de dioses y el poético de hombres, solo encontró refugio en tradiciones místicas y espirituales, como el gnosticismo, el hermetismo, la cábala, el Evangelio… Es, en palabras de Zambrano, la condenación de la poesía. Recordemos que «la recuperación del valor espiritual de la poesía« se efectúa en contra del racionalismo y del cientifismo, es decir, en reivindicación del alma romántica. Se infiere, por tanto, que con Platón comienza el ascenso de cierta forma de racionalismo científico que obliga a exiliarse al lenguaje poético y, abundando en ello, que el pensamiento técnico, racional, no es suelo propicio para la lírica.
Hay varios puntos débiles en esta interpretación. Comencemos por Platón. El filósofo, como es sabido, sostuvo en su República que los poetas deberían ser expulsados de la ciudad ideal, pero es muy discutible que eso implique, como pretenden Zambrano y Vega, la «condenación de la palabra poética». En el libro II de la República, 380b, dice Platón que «si queremos que una ciudad esté perfectamente regida debemos impedir por todos los medios que alguien diga en ella que la divinidad, bondad esencial, es la causa de los males, y no permitiremos que nadie, ni joven, ni viejo, escuche relatos semejantes, ya en prosa, ya en verso, porque tales relatos son impíos, perjudiciales y contradictorios entre sí» (la cursiva es mía). Platón no niega el valor artístico y estético de la poesía, sino que deplora el uso del corpus homérico en la educación de los ciudadanos. Necesitamos profundizar un poco más para comprender esta postura y precisar la posición de la poesía en la Grecia clásica.
En primer lugar, ¿qué era la poesía para Platón? En el segundo libro de la República incluye las artes narrativas dentro de las musicales, criterio que no debería sorprendernos puesto que en el siglo IV a. C. la poesía no era un hecho escrito, sino una manifestación oral. Los poetas recitaban su obra acompañados de música y baile, dimensión festiva y pública que solemos omitir, limitados como estamos al conocimiento del texto. Los poetas eran, por otra parte, guardianes y transmisores de la sabiduría humana y divina que componían sus obras para mantener la cultura tradicional en la memoria del colectivo. Tal y como lo expresa el historiador Erick Havelock en su imprescindible Prefacio a Platón, «la poesía no era “literatura”, sino necesidad política y social. No era una forma de arte, ni provenía de la imaginación personal; era una enciclopedia, sostenida en esfuerzo común por los “mejores ciudadanos griegos”» (Prefacio a Platón, Visor, Madrid, 1994, p. 125). Según Havelock, Platón no pretende desacreditar el valor artístico de la poesía, sino emprender un movimiento en contra de la tradición oral representada por la figura de Homero. Cuesta pensar, en definitiva, que Platón tuviera algo que ver con un supuesto exilio del lenguaje poético, especialmente si tenemos en cuenta el estatuto de la poesía en la Grecia del siglo IV. Lo que Zambrano y Vega consideran una agresión contra la palabra parece, más bien, un jalón estratégico dentro de una amplísima controversia política y educativa.
Es interesante que José Luis Vega afirme que Platón escogió la seguridad del razonamiento filosófico frente a «las armas intuitivas» de lo poético. Esta dicotomía que enfrenta la racionalidad científica con el espíritu de la poesía, central en el pensamiento del maestro puertorriqueño, tiene mal encaje dentro de cualquier historia de la literatura. Como dijo Menéndez Pidal, la poesía «no es flor de los tiempos heroicos, sino de las edades cultas y reflexivas» (artículo: «La primitiva poesía lírica española»). Según Pidal (en comentario a la monumental Antología de Menéndez Pelayo), la poesía lírica no aparece en la península ibérica hasta el siglo XIII en los cancioneros gallegoportugueses; en Castilla, el cancionero de Baena aún se demorará dos siglos. ¿Influyó el clima bélico de la guerra contra los musulmanes en la demora de la poesía lírica y la preferencia por la narrativa épica? Es probable que algo tenga que ver pero, en cualquier caso, el caso hispano viene a prevenirnos en contra de las interpretaciones esencialistas, puesto que las circunstancias de cada contexto histórico son fundamentales en la adopción de una u otra forma artística. John Middleton Murry (que, aparte de marido y expoliador inmisericorde de Katherine Mansfield, fue un magnífico ensayista) lo expone con acierto:
«Si echamos una mirada sobre los últimos cien años no sólo de la literatura inglesa, sino de la literatura europea, veremos con claridad que la mayoría de las obras creadoras han sido escritas en prosa (…) Y yo creo que esto no se debe a ninguna imaginaria superioridad de la prosa como medio (no hay razón para suponer tan engañados a los grandes escritores del siglo XIX), sino simplemente al cambio de las condiciones sociales. Con el ascenso del nivel medio de educación y con el derrumbe de la vieja aristocracia semifeudal que lo acompañó, vino el cierre de un canal económico por el que la literatura se mantenía productiva y la apertura de otro. Al mismo tiempo desapareció el antiguo sistema del mecenazgo y las pensiones, y se hizo posible al escritor vivir —a veces casi en la opulencia— de la prosa novelesca» (El estilo literario, FCE, 1956, p. 69).
Creo que Menéndez Pidal y Middleton Murry nos permiten afirmar rotundamente que si no tenemos en cuenta las variedades nacionales o los condicionantes socioeconómicos y políticos de la poesía, no podremos comprender su historia. Con ello no pretendo negar valor al breve cronograma que establece Vega para la «aventura de la recuperación del valor espiritual de la poesía»: de la caída con Platón al refugio en el esoterismo, de Jakob Böhme al esfuerzo del simbolismo francés por restaurar el magma primigenio de las primeras palabras. Es un recorrido sugerente que, sin duda, reviste interés, pero las concepciones esotéricas de la poesía no pueden ser otra cosa que un fenómeno tangencial dentro de la historia de la creación artística.
- La democracia borbónica. De cómo las élites se reparten el poder y el botín - 19 octubre, 2020
- El eclipse de la fraternidad: la vigencia de un clásico - 29 junio, 2020
- La Gran Pacificación (Taiheiki): Historia con mayúsculas inmejorablemente editada - 6 febrero, 2017